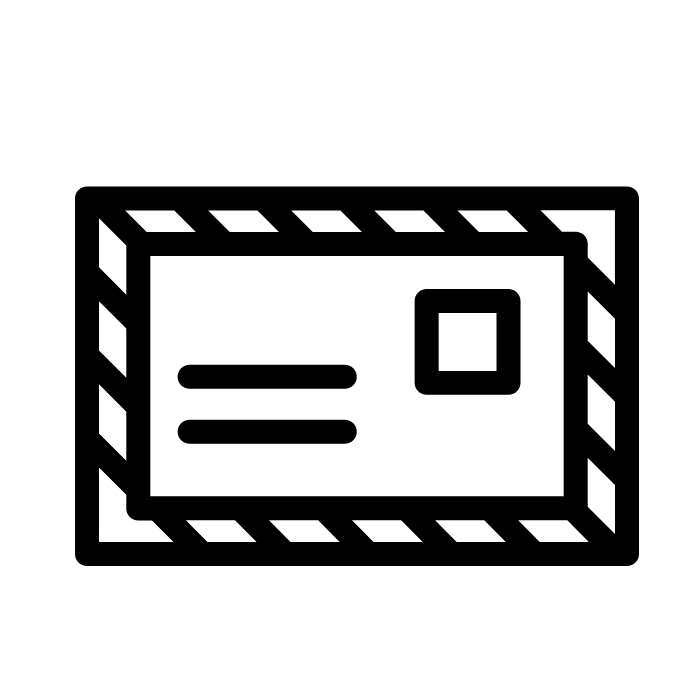Le escribo esta carta totalmente inapropiada, horrible incluso, para que se la enseñe a todas sus amigas y les diga: ojo esta señora loca. Esa parte no me importa. Usted tiene unos veinte años, quizás, igual que mi hijo mayor. Es una muchacha tan bonita que quizás es imposible para usted saber cuánto, con qué magnitud. Quizás usted se compara con otras a su alrededor y no se lo cree. Pero usted sabe, como yo sabía en ese momento, que ese pelo lacio y largo, esos grandes ojos negros y esas manos morenas son un arma poderosa, una bomba de hidrógeno.
Le menciono sus manos porque son importantes para mi. Hace varios meses que voy a que me apliquen varios tipos de tratamientos faciales en la clínica estética donde usted trabaja. He pasado por todo tipo de aparatos y sustancias, procesos a los que me someto para que no se me deteriore la piel de la cara gracias al aire fétido del capitalismo tardío, el smog de varias ciudades, el peso de la maternidad y un matrimonio larguísimo. Ese es su trabajo y le aseguro, Karina, que ha sido usted perfectamente profesional. Eficiente, atenta, todo lo que quiere escuchar su jefa. Espero que le paguen muy bien, usted lo hace con talento.
Yo sé que en este país no hay trabajo. Que no vale la pena ir a la universidad porque tener un título universitario no cambia las condiciones en que nos encontramos, en una economía totalmente volcada hacia los servicios y el turismo, a servir a un mercado que se sostiene de prometer milagros. Mi hijo mayor fue a la Universidad y estudió arquitectura. Qué desperdicio, Karina. No hay forma de que encuentre un trabajo. Ahí anda haciendo nada. Mi otro hijo, el menor, está en el colegio. No creo que le espere nada mucho mejor. Usted tiene que haber pasado por unas clases en una academia por dieciocho meses, donde uno aprende a poner cremas entre las arrugas ajenas. Como resultado usted gana más que mi hijo. Espero que se lo diga a su mamá, para que esté aún más orgullosa.
Lo primero que usted hace cuando nos vemos, es decirme que me quite la blusa. Es un momento un poco íntimo, a puerta cerrada. En este momento usted que no me conoce puede ver mis pechos caídos, mis estómago distendido por la edad mediana y los embarazos, los rastros de una vida que quizás usted ve con ambivalencia. Es un momento de exposición al que no sabía que tendría que enfrentarme. Pero qué discreta es usted. Me acuesto en una camilla y usted me pone una cobijita para que no me de frío, dejando al descubierto mi cara, mi cuello y mis hombros. Las áreas realmente problemáticas.
Una vez después del tratamiento terminaba su turno y yo me ofrecí a llevarla en mi carro hasta la parada del bus. Usted lo pensó mucho, y al final aceptó, porque llovía. Le dije que casualmente me dirigía a Desamparados. Lo cual era mentira, yo nunca voy a Desamparados. En fin, logré llevarla casi hasta su casa, y en esos minutos atrapadas en el tráfico de esta ciudad idiotizante, bajo un aguacero apocalíptico, yo le hice todas las preguntas que me atreví. Le pregunté por su novio, que trabaja en un call center. Entendí que vive usted con su mamá y su hermano menor. Sé que usted sueña con abrir su propio "mini-spa", o trabajar en un resort en la playa donde los turistas premien sus esfuerzos con buenas propinas. Que el próximo mes va a hacer un curso de microblading. Karina, yo todo esto lo escuché y lo grabé en mi memoria profunda, un lugar lleno de ternura, aunque yo llevaba los ojos firmes hacia adelante, hacia la presa y la cortina de lluvia.
En la camilla usted me aplica pequeños pulsos de una máquina que le inyecta algo de agua a mi piel mientras me aspira la mugre de los poros y me despega las escamas de células muertas. A veces me toca recibir punzadas de una máquina láser. A veces un ácido miserable me quema la piel de forma controlada y paso dos días escondida en mi casa haciéndome la enferma. Mi parte favorita es cuando sus manos morenas toman de las mías para darles un masaje cuidadoso. La primera vez usted me dijo "qué manos tan pequeñitas!". Mi corazón se deshace en sus manos que en comparación son generosas, como un abrazo. Sus masajes en el área del cuello, los hombros y la cara quizás son más tiernos, más cuidadosos de los que jamás me ha dedicado un amante. Su revisión milimétrica sobre cada poro de mi nariz es más intensa que ninguna atención que me haya prestado yo a mi misma en el espejo. Que usted me vea a ese nivel de la piel me ha causado todo tipo de disturbios, no sólo sexuales, si no emotivos. No lloro porque las lágrimas interferirían con su trabajo.
Usted nunca me ha preguntado nada sobre mi porque esta es una relación muy desigual. Yo soy su clienta. Una palabra mía, una expresión de molestia, una pequeña insolencia de su parte, podría poner en juego su futuro mini-spa. En esa camilla me imagino qué es lo que usted se imagina de mi y no me puede preguntar. Otra señora tratando desesperadamente de colgarse del último suspiro de elasticidad en su piel, de las últimas señales externas de la juventud y por lo tanto del deseo de los otros. Usted sabe que todo eso es valioso, Karina, pero no se imagina cuánto. Su única medida cuantificable es cuánto pagamos las señoras para mantener la ilusión de que seremos vistas. Esa parte usted no la entiende porque usted es imposible de ignorar: los ojos de su madre, los brazos de su novio. Pero llega un momento en que hasta las personas de importancia en nuestras vidas nos ven con una familiaridad que raya en lo insultante.
Esta no es una carta con consejos de una señora llegando a los cincuenta. Nunca se me ocurriría asumir que su vida tiene nada que ver con la mía, el mundo en el que yo viví era otro. Me casé a los veinticinco, no muchos más de los que tiene usted ahora, con los ojos cerrados e inmune a cualquier advertencia: las de mi madre parecían venir de una película ambientada en un siglo anterior. Tener hijos no se pareció en nada a lo que nadie nunca me dijo. Trabajar tantos años para obtener algún tipo de reconocimiento profesional ahora me parece que fue una absoluta pérdida de tiempo. Mi marido, décadas después, no tiene más que cierto aire de parentesco con el muchacho con el que me casé. A veces a ese si lo extraño. No sabría qué decirle.
Más bien esta carta es para comentarle que ya no voy a volver al salón. Ya estuvo bueno de pelarme la cara, de quemarla, de inyectarla, de lavarla con productos de las conformaciones químicas más extravagantes. Me imagino que mi curva hormonal ha caído en un precipicio. Esas hormonas son las que permiten que uno logre tolerar todo tipo de indignidades, y a mi ya se me acabaron. Junto con esta carta le dejo una propina, y espero un día volver a sorprenderme con una mano en la suya, en un momento de felicidad futura. Si necesito que sepa una cosa: todo lo que usted sabe es verdad. Yo tenía ese poder que usted tiene Karina, pero siempre me dijeron que era prohibido usarlo para beneficio propio. A los veinte años una mujer ya lo tiene todo adentro, lo que va a necesitar para vivir toda su vida. Es después, con el tiempo, que lo vamos perdiendo.